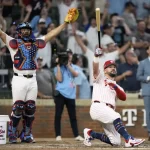Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Hubo un tiempo en que la inestabilidad política era un rasgo casi solo de América Latina. Golpes de Estado, ceses presidenciales, gobiernos débiles y fragmentación legislativa fueron parte del ADN político regional por décadas. Mientras, Europa era el ejemplo de estabilidad institucional, con democracias predecibles y sistemas políticos que aseguraban continuidad y gobernabilidad. Pero esa distinción se ha difuminado. Hoy, la volatilidad política no es solo un fenómeno latinoamericano: el Viejo Continente también ha comenzado a lidiar con gobiernos endebles, parlamentos ingobernables y un desapego ciudadano en aumento.
Sin embargo, existen diferencias clave. En América Latina, la inestabilidad política suele traducirse en crisis de gobernabilidad profundas, amenazas al orden democrático y una incertidumbre constante sobre el futuro. En Europa, aunque las instituciones están bajo presión, el sistema se mantiene. Lo que antes era una comparación entre dos mundos diferentes, hoy es un espejo con matices: la fragmentación y la polarización han cruzado el Atlántico, pero con consecuencias muy distintas.
El caso de Portugal es ilustrativo del nuevo panorama europeo. En apenas un año, dos gobiernos han colapsado debido a la dificultad de consolidar mayorías parlamentarias, un fenómeno que América Latina conoce de sobra. La reciente caída de Luís Montenegro como primer ministro es solo el último capítulo de una inestabilidad política creciente, que, si bien no amenaza la institucionalidad del país, sí genera incertidumbre y desgaste en el sistema.
Alemania enfrenta un problema diferente, pero igual de preocupante. El país que antes era sinónimo de estabilidad ahora está atrapado en un juego de negociaciones interminables. Friedrich Merz, líder de la CDU, ha capitalizado el declive del gobierno de Olaf Scholz, pero la fragmentación del electorado hace que cualquier intento de formar una coalición de gobierno sea un proceso arduo y frágil. En un continente donde los sistemas parlamentarios han garantizado gobernabilidad por décadas, la creciente fragmentación política está empezando a erosionar esa capacidad de respuesta.
Pero si bien Europa enfrenta nuevos desafíos, América Latina sigue atrapada en una crisis estructural mucho más profunda. No se trata solo de fragmentación legislativa o dificultades para formar gobiernos de coalición. En la región, la inestabilidad política ha significado cambios abruptos de liderazgo, crisis institucionales y, en algunos casos, retrocesos democráticos. La comparación es válida, pero las consecuencias son mucho más graves en nuestra región.
Las crisis políticas en América Latina no se limitan a la dificultad de gobernar. En muchos casos, implican el colapso de gobiernos antes de completar su mandato, enfrentamientos directos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el surgimiento de líderes que intentan forzar o romper las reglas del juego. Perú es el mejor ejemplo de esto: en solo cuatro años, el país ha visto desfilar seis presidentes, con un Congreso que ha hecho de la destitución presidencial un mecanismo recurrente de resolución de conflictos. Ecuador tampoco ha sido ajeno a esta dinámica. En 2023, Guillermo Lasso recurrió a la “muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional y evitar su destitución, una medida extrema que refleja la fragilidad del sistema político ecuatoriano. En Argentina, la falta de mayorías parlamentarias ha empujado a los presidentes a gobernar por decreto, debilitando aún más la legitimidad del sistema y socavando la confianza en la democracia.
Juan Linz, en su clásico estudio sobre la “fatalidad del presidencialismo”, ya advertía sobre estos peligros. Mientras que los sistemas parlamentarios permiten una mayor flexibilidad para reemplazar gobiernos sin generar crisis sistémicas, el presidencialismo latinoamericano tiende a generar enfrentamientos entre poderes que, en muchos casos, resultan insalvables. La falta de mayorías legislativas y la debilidad institucional han convertido a muchos presidentes latinoamericanos en figuras aisladas, obligadas a negociar con parlamentos fragmentados o a recurrir a mecanismos de excepción para mantenerse en el poder.
A pesar de sus problemas recientes, los sistemas europeos todavía cuentan con mecanismos que amortiguan la inestabilidad. Aunque la fragmentación política ha complicado la formación de gobiernos, la institucionalidad no se ve amenazada de la misma manera que en América Latina. En España, por ejemplo, la creciente polarización ha convertido la política en un campo de batalla de alianzas frágiles, pero los cambios de gobierno siguen ocurriendo dentro de los marcos democráticos. En Francia, el sistema semipresidencialista ha obligado a Emmanuel Macron a lidiar con un Parlamento dividido, pero sin poner en riesgo la continuidad del Estado.
Sin embargo, la estabilidad europea ya no es lo que solía ser. El desgaste de los partidos tradicionales, la fragmentación del voto y la dificultad para construir consensos han hecho que los sistemas parlamentarios enfrenten desafíos que antes parecían exclusivos del presidencialismo latinoamericano. Si la tendencia continúa, Europa podría descubrir que la inestabilidad es más contagiosa de lo que parece.
El deterioro de la estabilidad política en Europa no significa que el continente vaya camino a una crisis al estilo latinoamericano, pero sí es una advertencia. La fragmentación, la polarización y la dificultad para gobernar no son problemas exclusivos de un modelo político u otro. Lo que diferencia a las democracias resilientes de las frágiles no es su diseño institucional, sino la capacidad de sus actores políticos para gestionar la incertidumbre sin dinamitar el sistema.
Para América Latina, la lección es clara: no basta con sobrevivir a las crisis, hay que construir instituciones que reduzcan su frecuencia e impacto. Eso implica fortalecer la cultura democrática, evitar la dependencia de liderazgos personalistas y promover la negociación política como una herramienta de gobernabilidad, en lugar de convertir cada desacuerdo en una crisis existencial.
Para Europa, el desafío es evitar que la fragmentación se transforme en parálisis. La estabilidad no es un derecho adquirido, sino una construcción constante. Si los sistemas políticos europeos no logran adaptarse a la nueva realidad de electorados cada vez más fragmentados, podrían encontrarse con que su prestigiosa tradición de estabilidad se erosiona más rápido de lo que nadie imaginó.
Al final, ni América Latina ni Europa tienen garantizada la estabilidad. La diferencia entre ambas regiones no está en la presencia de crisis, sino en la manera en que las enfrentan. Y en ese terreno, ambas tienen mucho que aprender — y que temer.