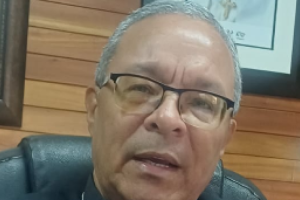Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Cada 10 de octubre recordamos el Día Mundial de la Salud Mental. Es importante agregar que, más allá de una efeméride, representa un compromiso social pendiente en Latinoamérica. La salud mental ha dejado de ser un asunto secundario y se ha convertido en una pieza fundamental de la infraestructura cívica. La OMS planteó la guía en su Plan de Acción 2013-2030: prevenir, expandir la cobertura, asegurar derechos y disminuir el suicidio con objetivos cuantificables.
La necesidad es urgente a nivel generacional y también de género. Más de mil millones de personas viven con algún trastorno mental, y entre los 15 y 29 años, el suicidio es la tercera causa de fallecimiento. La ansiedad y la depresión afectan cada vez más a mujeres y jóvenes. Tras la pandemia, el estado anímico de los 18-34 años no volvió a los niveles previos, y una parte considerable experimenta estrés funcional. Esto no es una impresión: lo confirman estudios a largo plazo y reportes de la OMS. Además, en Latinoamérica, la inestabilidad económica, la inestabilidad laboral, la carga de cuidados y la inseguridad alimentan un ambiente emocional que los consejos individuales no logran solucionar. En la encuesta WIN-Voices, realizada en 40 países, cerca de un tercio de padres y madres indica preocuparse frecuentemente por la salud mental de sus hijos: una señal de alerta que abarca culturas y niveles de ingresos.
También debemos examinar dónde fallan nuestros sistemas. De acuerdo con la OPS, la disparidad en el acceso a tratamientos de salud mental sigue siendo muy grande: entre siete y nueve de cada diez personas que requieren ayuda no la reciben, según el tipo de trastorno. Al mismo tiempo, la inversión pública permanece modesta —alrededor del 2% del presupuesto sanitario— y una parte desmedida de esos fondos todavía se destina a hospitales psiquiátricos, en perjuicio de la atención comunitaria que acerca el apoyo donde la gente vive. Este déficit coexiste con un aspecto que la OMS ha priorizado: la soledad. Su Comisión de Conexión Social, instaurada en 2023, instó a tratar la “salud social” con la misma seriedad que la física y la mental, destacando la necesidad de medir y abordar la soledad no deseada, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.
Argentina presenta un panorama que se asemeja al regional y global. Con datos recientes de Voices y la red WIN en 40 naciones, un 63% de los argentinos reporta haber experimentado con frecuencia estados anímicos negativos el último mes, alineado al 62% mundial. En el contexto regional, Paraguay y Chile lideran este índice desfavorable: siete de cada diez habitantes señalan con frecuencia estados de ánimo negativos, lo cual subraya la urgencia de políticas de acceso y prevención en toda la zona. Si jerarquizamos por incidencia, el panorama en Argentina es el siguiente: inquietud (36% la padece frecuentemente), estrés (33%), agotamiento (32%), problemas para dormir (26%), soledad (23%), sentirse sobrepasado/a (23%), irritabilidad (22%) y melancolía/vacío/depresión (21%). Dentro del país se distinguen tres patrones claros. El primero, de género: las mujeres reportan consistentemente más preocupación, cansancio y estrés que los hombres; es notable que la soledad sea el único indicador sin diferencia entre géneros. El segundo, por edad: los jóvenes de 18-24 años encabezan casi todos los indicadores. El tercero, socioeconómico: las personas de mayor poder adquisitivo mencionan con menor frecuencia casi todos los malestares emocionales —especialmente la preocupación (36% en el total frente a 29% en el segmento ABC1)—, mientras que los grupos de menores recursos manifiestan mayor prevalencia de malestares, notablemente en tristeza, vacío o depresión.
Además, existe una dimensión más profunda que explica la relevancia de esto. En nuestros registros a largo plazo en Argentina, la proporción de personas que considera sus relaciones interpersonales como “esenciales” descendió de un 62% en 2019 a un 47% en 2025, y quienes ven como importantes los vínculos bajaron de un 89% a un 81% en el mismo periodo. Esta modificación influye en tendencias ya observables: menos planes de tener hijos, jóvenes evitando diálogos complejos, el auge de mascotas y plantas como compañía, y la aparición de asistentes de IA como reemplazo —o complemento— de la interacción humana. Han surgido métodos alternativos de conexión, pero también los lazos humanos se debilitan.
La filosofía ayuda a describir este ambiente. Byung-Chul Han, en *La sociedad del cansancio*, describe la transición del deber impuesto externamente a la autoexigencia interiorizada: el “yo puedo” como mandato, la autoexplotación vista como virtud productiva y el *burnout* y la depresión como “patologías de la positividad”. Releerlo hoy es útil para evitar juicios morales (“regula mejor el móvil”, “adopta hábitos sanos”) y enfocarse en las estructuras: jornadas laborales, inestabilidad, cuidados, inseguridad, algoritmos que absorben nuestra atención y descanso. El objetivo no es condenar hábitos individuales, sino reconocer que el malestar tiene raíces sociales, culturales y económicas.
En 2022, la OMS y la OIT publicaron directrices laborales que sugieren gestionar riesgos psicosociales (carga laboral, acoso, horarios), capacitar a mandos intermedios, ofrecer apoyo confidencial y establecer protocolos de reincorporación. En centros educativos y universidades, el estándar debería incluir educación socioemocional, vías de derivación y atmósferas de aprendizaje saludables, con la misma rigurosidad con que se planifican los planes de estudio o la infraestructura física. Y el Estado debe hacer lo que solo le corresponde: financiar a gran escala, incorporar la salud mental a la atención primaria, reforzar la prevención del suicidio y construir sistemas de datos que permitan evaluar el progreso y la rendición de cuentas.
¿Puede el sector privado colaborar sin caer en el *wellness-washing*? Sí, si pasa de las palabras a acciones concretas de apoyo y a la medición de resultados. En 2024, UNICEF y Spotify lanzaron “Una mente sana importa / Our Minds Matter” en siete países de la región, con un pódcast elaborado con jóvenes, listas musicales para relajación y, crucialmente, derivación a recursos fiables. Dove ha avanzado con manuales validados para escuelas y deporte —como Body Confident Sport, junto con Nike, que fomenta la aceptación corporal— y con campañas como DetoxYourFeed contra los ideales de belleza irreales en redes. La enseñanza es doble: crear en conjunto con quienes se busca apoyar y publicar evaluaciones para que lo emocional no sea solo una estética de marca. La “tecnología del bienestar” —desde contenidos para pausas hasta dispositivos *wearables*— puede ser útil si mide efectos (sueño, estrés, cumplimiento) y facilita el acceso a servicios de salud. El alcance sin derivación es irrelevante.
Paralelamente, necesitamos un discurso que conecte estos elementos con la vida diaria y las metas de desarrollo. Latinoamérica posee valiosos recursos culturales —redes vecinales y familiares, capital relacional, creatividad comunitaria—, pero la resiliencia no debe utilizarse para posponer cambios estructurales. El camino es conocido y requiere alianzas: hacer de la salud mental una prioridad política máxima; invertir más y mejor (menos barreras, más acciones en el terreno); profesionalizar el manejo del riesgo psicosocial en organizaciones; ampliar la prevención del suicidio con estrategias multisectoriales; y exigir a marcas y plataformas transparencia metodológica y métricas de impacto que evalúen derivaciones y resultados, no solo cuánta gente alcanza. No se trata de recetar *mindfulness* para todo ni de culpar a las personas por cómo organizan su tiempo. Se trata de devolver al problema su dimensión social: vivienda, ingresos, cuidados, tiempos y propósitos compartidos.
El bienestar emocional se construye con servicios accesibles, normas claras, liderazgo capacitado y datos públicos. En un continente acostumbrado a la inestabilidad, cuidar la salud mental es, además, una estrategia de desarrollo: menos abandono escolar, menos ausentismo, mayor productividad sostenida, más ciudadanía. Si lo logramos, el próximo 10 de octubre no repetiremos diagnósticos: celebraremos que Latinoamérica optó por tomarse la salud mental en serio y comenzó a transformar, no solo la conversación, sino la vida diaria de millones.