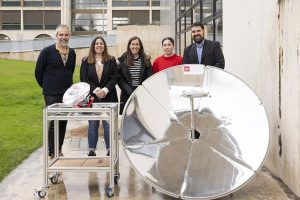Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La Isla ya no oye a quienes la moran. Solo obedece a quienes la visitan. Vienen, con las mejillas encendidas y los gemelos veloces, cargados de cantimploras, gorras y bastones extensibles. Vienen a buscar la naturaleza como se busca un bocadillo en una máquina expendedora. Y se la tragan igual. Rápido. Sin saborear. Vienen por miles, por oleadas, por columnas. Vienen con la despreocupación de los conquistadores, que creen que el mundo les debe algo por haber reservado un vuelo barato a tiempo.
Pero los de siempre, los que están, se quedan. Los de Masca, Chamorga, La Esperanza. Y aguantan. Aguantan la montaña que ya no les pertenece. Aguantan las colas de coches como serpientes de asfalto enroscadas a las laderas de sus valles. Aguantan los selfies, los drones, los gritos de asombro en serie. Ya no tienen domingos. Ni silencio. Ni cabras que crucen sin pánico.
No pueden detenerse al borde del camino sin que un coche blanco, con aire acondicionado y alquilado, les pite por detrás. El bosque, antes callado como una vieja oración, es ahora un parque temático. Un Disneyland de clorofila. ¿Y qué se hace? Reuniones. Aplicaciones. Informes. Se habla de movilidad sostenible, de desarrollo sostenible, de gobernanza compartida. Palabras. Siempre palabras. Pero la gente quiere silencio. Del de verdad. No un silencio pactado en comisión. Quieren carreteras vacías un miércoles de abril. Quieren que el monte vuelva a ser monte, no decorado de redes instagrameables.
Los habitantes de las tierras altas no piden la luna. Piden atención. Esa mirada sencilla y recta que dice: te he visto. Sé lo que vives. Haré algo. Pero la Isla está en oferta. Y todos se sirven. Hay, en esta isla, pueblos que aún respiran al ritmo lento de las nubes. Caminos que huelen a tomillo y ceniza. Viejas que hablan con las higueras. Hombres que caminan sin decir nada, con las manos en la espalda, como si cargaran un secreto demasiado pesado.
Había, también, silencios. Pero esos silencios ya se van. Se van con el alba, ahuyentados por los motores, los gritos, las mochilas fluorescentes. Ya no son visitantes: son mareas. Y el mar está alto. Llega hasta los porches, los patios, hasta el alma.
La gente de aquí, la que sabe leer las piedras y hablar con los perros, mira sin entender en qué se ha convertido: figurantes de su propio paisaje. El sendero que recorrían de niños, descalzos, es ahora una ruta marcada. Su muro de piedra seca, fondo de stories pasajeras. Incluso su acento estorba. Ya no hay estaciones, solo temporadas de alta afluencia. Ya no hay fiestas patronales tranquilas, solo festivales patrocinados. La isla se inclina, poco a poco, hacia lo rentable.
Y en los caseríos, las miradas se apagan. No hay rabia. No hay gritos. Hay un cansancio antiguo, como el de la tierra demasiado labrada. No piden gloria ni modernidad. Sólo piden que se les deje vivir a su medida. A la escala de un paso, de un fruto maduro, de una estrella. Pero la naturaleza, aquí, ya no tiene hora. Tiene horarios. Y ya no tiene corazón. Tiene visitas. Cuando el silencio se convierte en un lujo, es que algo profundo se ha roto.