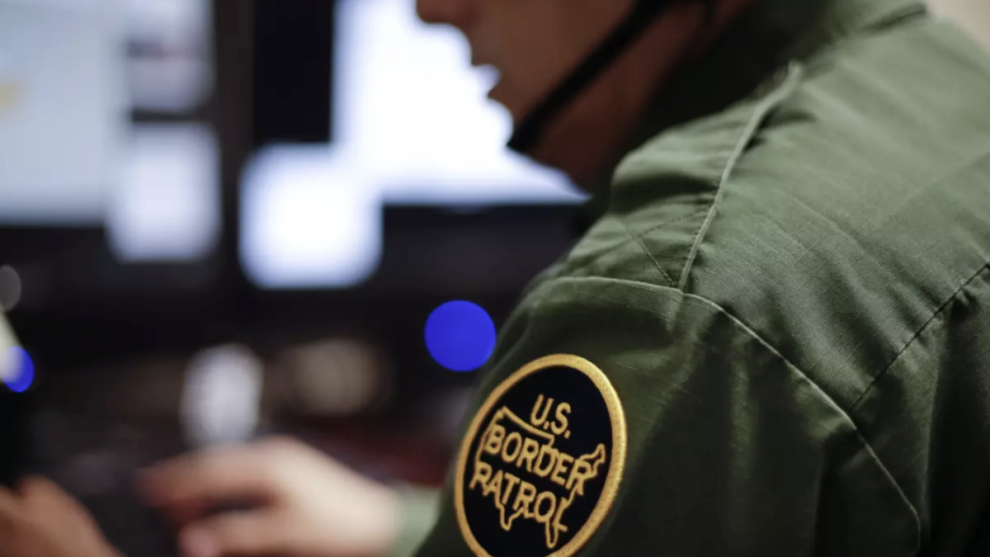Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
**MIAMI** — La madre de Michelle Valdes cree ver agentes de inmigración por todas partes: en el vestíbulo del edificio donde atiende a sus clientes mayores, en el centro comercial local, en las esquinas del centro. El temor es constante. Conducir al trabajo, ir a la tienda… incluso salir de casa le parece demasiado arriesgado. En el trabajo, mientras cocina y limpia en las casas de sus clientes, escucha a viva voz en inglés relatos sobre detenciones de inmigrantes, deportaciones y leyes y políticas cambiantes que se escuchan en la televisión. La ciudadana colombiana indocumentada de 67 años que ha vivido en Estados Unidos durante más de un tercio de su vida ha dejado de conducir por completo, optando por Uber y agachándose en el asiento trasero cuando ve oficiales de policía. Como testigo de Jehová, ha optado por no realizar su ministerio de puerta en puerta y solo asiste a la iglesia por Zoom.
Pero lo que la mantiene despierta por las noches en estos días es que pronto no podrá ver a su hija, probablemente por casi una década. Se prepara para abandonar Estados Unidos después de 23 años, dejando atrás a su hija de 31 años, beneficiaria de DACA o “Dreamer” que llegó a Estados Unidos cuando tenía 8 años y todavía está en proceso de obtener su tarjeta verde. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, es un programa federal que protege de la deportación a las personas indocumentadas que llegaron a los EE. UU. cuando eran niños.
“No quiero sentir que voy a pasar dos meses en un centro de detención en quién sabe dónde, donde ningún familiar me vea”, dijo en español durante una entrevista con el Miami Herald. Pidió no usar su nombre para este artículo por temor a ser blanco de ataques. “Ya terminé”, dijo ella.
La situación migratoria de su hija también es precaria, a pesar de estar casada con un ciudadano estadounidense. Su familia, de origen cubano, tuvo suerte al ganar la lotería de visas. Pero su familia no tuvo tanta suerte. La familia de Valdés hizo lo que suelen hacer los inmigrantes: huyeron del peligro, pidieron asilo político, contrataron abogados y presentaron los trámites. Y perdieron.
El año pasado, solo el 19,3% de los casos de asilo colombianos fueron aprobados, según investigadores de la Universidad de Syracuse. Incluso en 2006, cuando la violencia estaba en su punto más alto en Colombia, solo el 32% de los casos de asilo fueron aprobados.
La historia de su familia revela el impacto que un sistema migratorio en constante cambio y extremadamente complejo tiene en las familias que intentaron “hacer lo correcto” y legalizar su estatus. Ahora, bajo la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado la aplicación de la ley y la imagen que la rodea, ser indocumentado se ha vuelto aún más peligroso. Quienes han estado viviendo y trabajando en la sombra en Estados Unidos ahora se ven obligados a decidir si la recompensa de buscar una vida mejor aún vale la pena. Y quienes siguen las reglas temen que estas sigan cambiando.
La madre ya ha empezado a empacar cajas.
La madre de Valdés nunca había oído hablar del sueño americano. Dijo que ni siquiera había oído la frase “el sueño americano” antes de venir a Estados Unidos. La familia huyó de Colombia en 2002, dejando atrás la comodidad y el estatus social. La madre de Valdés había sido arquitecta en Cartagena, ciudad de la costa caribeña de la nación sudamericana. La familia tenía chofer, cocinero y niñera. Pero la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estaba cercenando sus vidas: robos a mano armada en su casa, llamadas amenazantes y el secuestro de su primo, un acaudalado empresario. La familia se vio obligada a pagar un rescate por su liberación.
Los primeros años de la década de 2000 en Colombia, bajo la presidencia de Andrés Pastrana, fueron años de intensa violencia por parte de bandas guerrilleras como las FARC, que atacaban a los colombianos más ricos. “Simplemente atrapaban a cualquiera de quien creían que podían sacarle dinero”, dijo Valdés.
Su tía solía llamar a la madre de Valdes desde Florida y le decía que su familia estaría más segura allí.
La familia llegó con una visa de turista en 2002, encontró un abogado y solicitó asilo. Les fue denegado en 2004.
Según la política migratoria estadounidense, las personas que han sufrido persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política pueden solicitar asilo. Esta solicitud debe presentarse en el plazo de un año a partir de su llegada a Estados Unidos.
La entrevista de la familia de Valdés no salió bien y se les inició un proceso de deportación. Apelaron y en 2006 llevaron el caso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos.
La solicitud de asilo de la familia afirmaba que la madre de Valdés sería asesinada por la guerrilla de las FARC si regresaba a Colombia, en relación con el secuestro de su primo. Pero el tribunal finalmente encontró lagunas en su caso y declaró que su temor no estaba bien fundado y que no había demostrado que correría peligro si regresaba a Colombia. Su última moción fue denegada en parte porque se presentó con 45 días de retraso, según el expediente judicial.
Valdés tenía apenas 11 años cuando los tribunales denegaron la última petición de su familia de permanecer en Estados Unidos. Se emitieron órdenes de deportación contra la familia.
“Siento que cometí un error al pedir asilo”, dijo la madre de Valdés. “No me orientaron bien porque tenía miedo y no sabía qué hacer”. Ella dice que los abogados depredadores le cobraron cerca de $40,000 pero nunca le dijeron la verdad sobre sus posibilidades de ganar el caso.
“Es puro espectáculo”, dijo en español. “Creí que ayudarían, pero no hicieron nada”.
Para entonces, Valdés y sus hermanos asistían a escuelas públicas en West Palm Beach, un derecho que tienen los niños indocumentados gracias a un fallo de la Corte Suprema que se aprobó por un estrecho margen a principios de los años 80. “Simplemente dediqué toda mi vida a la escuela, solo para distraerme de otras cosas que estaban sucediendo en mi vida, específicamente con la inmigración”, dijo. En quinto grado, ganó la feria de ciencias.
En la escuela secundaria Roosevelt, participó en el programa de premedicina y en la sociedad nacional de honor juvenil. Siempre sacaba excelentes calificaciones. Pero cuando la sociedad de honor nacional de su escuela secundaria fue invitada a Australia, ella tuvo que quedarse, sin poder viajar porque era indocumentada. En Suncoast Community High School, la invitaron a cantar en un concierto de coro en Europa, pero nuevamente, no pudo ir.
En 2007, el ICE detuvo a los padres de Valdés y a su hermano mayor. Su otro hermano y Valdés fueron recogidos de la escuela y reunidos con sus padres en la oficina del ICE.
La madre de Valdés dijo que el oficial le dijo que como la familia tenía una orden de deportación, necesitaban deportar al menos a una persona para demostrar que habían completado su cuota del día. Pero hasta el día de hoy, Valdés y su madre no pueden explicar del todo por qué deportaron al padre, pero ellas fueron liberadas. ¿Fue cuestión de suerte? ¿Se compadecieron los agentes de ICE de su familia?
Valdés, que entonces tenía 13 años, recuerda estar parada en la oficina de inmigración de Miami mientras los agentes se llevaban a su padre. “Llevaba pantalones vaqueros, un abrigo color canela y un sombrero de pescador de color azul grisáceo”, dijo. “Lo que más recuerdo es que tuve una especie de sensación de que nunca lo volvería a ver”.
Fue deportado en enero de 2007, cuando Valdés cursaba séptimo grado. Fue el único semestre que reprobó en la escuela, dijo.
Su padre murió a los 69 años en Colombia en 2022. Una petición para que obtuviera estatus legal y regresara a Estados Unidos, presentada en nombre de su hijo de un matrimonio anterior, fue aprobada un año después de su muerte, dijo Valdés. “17 años demasiado tarde”, dijo entre lágrimas.
En 2012, Valdés y su madre se preparaban para irse definitivamente de Estados Unidos. Reservaron los vuelos. Enviaron las cajas. Entonces, tan solo 14 días antes de la salida, el presidente Barack Obama anunció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El programa tenía como objetivo proteger a niños como Valdés, que llegaron a Estados Unidos a una edad temprana.
Valdés tenía 18 años. Su teléfono se llenó de mensajes de personas de su comunidad que sabían que era indocumentada. Presentó su solicitud ese mismo octubre. Como “Dreamer” o beneficiaria de DACA, está protegida contra la deportación y puede trabajar legalmente, pero no puede viajar fuera del país.
Sus dos hermanos mayores, Ricardo y Jean Paul, ya habían abandonado el país.
Tras asistir a escuelas públicas y graduarse de la secundaria, los hermanos no pudieron ir a la universidad ni encontrar trabajo. Así que, en 2011, regresaron a Colombia, y su madre les envió dinero para que estudiaran en la universidad. Ambos siguen viviendo allí y no han visto a su madre en 14 años.
La situación de Valdés era un poco mejor, pero sin la residencia permanente legal, no cumplía los requisitos para la mayoría de las becas. La única beca que recibió fue una de $4,000 del Centro de Educación Global de Palm Beach State, pero le dedujeron $1,500 en impuestos porque se la consideraba estudiante extranjera.
A partir de 2014, las universidades de Florida otorgaron exenciones de matrícula estatales a estudiantes indocumentados bajo ciertas condiciones. Pero como Valdes no se inscribió en la universidad dentro del año posterior a graduars