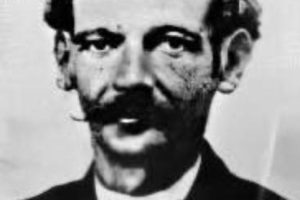Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
1:57 de la madrugada. Sábado, 6 de septiembre. Es la hora en la que empiezo a escribir estas líneas. Así que escribo a contrarreloj para entregar a tiempo. El viernes, que finalizó hace casi dos horas, fue un día de mucho hacer. Mi última parada fue un concierto.
Dos artistas compartieron el escenario, pero no coincidieron en él. El primero cantó, emocionó, contó sobre su familia rodeada de otros cantantes, de un tío presentador de televisión y locutor, y de anécdotas sobre los amores que observaba, parte de su inspiración antes de sus heridas propias. De él recordaba un tema, solo uno, que fue el himno de mi amargura sentimental durante todo el 2002, tras una ruptura amorosa. Para mi sorpresa, me di cuenta de que ya había olvidado las letras.
El segundo artista, el que ansiaba ver y escuchar, subió al escenario como un espejismo para mí. Sin saludar al público, empezó a cantar y dio justo en el clavo del vacío, en las melodías que escuchaba de niña y que aprendí sin proponérmelo. Dos canciones después, Yordano se detiene, saluda y avisa que hablará poco y cantará. El auditorio está lleno de venezolanos que ven a través de él toda la nostalgia de lo dejado atrás.
Pero algo que no esperaba ocurre. Yordano anuncia que no se siente bien. Deja de cantar. Empieza a hablar, a decirnos que le demos un momento. Algunos decidimos esperar en silencio, otros lo animaban. Todos, en algún momento, le aplaudimos. Lo atienden en el escenario. Momentos después dice estar recuperado y retoma. Termina la canción y se detiene. Vuelven a acercarse a él. Se lo llevan.
Es el momento en que me doy cuenta de lo frágil que está. Sé que no es el joven cantante de los 1980 y 1990, él de pelo abundante, el nacido en Italia que es venezolano, el de la voz dulce, el cantautor de las experiencias en las calles, el hombre que se llama Giordano Di Marzo Migani, al que veía cantar en la televisión o escuchaba en la radio y de quien mis hermanos y yo tomamos un cassette para regrabar una obra en voces y efectos de sonido con zapatos y gritos, que mi madre conservó para escuchar durante gran parte de los años que crecimos lejos de ella.
Es el mismo que sobrepasó un cáncer, tras una cirugía y años de quimioterapias y medicamentos. El que en medio de todo ello, también se fracturó el fémur, el que también tuvo que recibir apoyo económico a través de recaudaciones de sus fanáticos y amigos.
Cuando volvió al escenario, bajo aplausos, y volvió a cantar, no pude verlo igual. Cantó y bromeó un poco. Y nos invitó a pedir más canciones. Yo cantaba, algo llorosa, y pensaba si habría una posibilidad de acercarme, de decirle que su cassette regrabado con voces infantiles fue la cobija para una madre, que sus canciones escuchadas desde la lejanía de un hogar perdido, fue un atípico lazo entre mis deseos y la realidad, la puerta por la que empezó a entrar todo el sentido contradictorio del mundo.
Cuando terminó y se despedía del público, quise acercarme, pero no era la única. Así que me quedé lejos, observándolo como se inclinaba, unía sus manos y agradecía los aplausos, como daba las manos a algunos, como se asustó cuando un hombre saltó desde el piso hasta la tarima porque quería una foto, en una acción tan repentina y abrupta, que por poco no le da tiempo a otro hombre, alto, fornido y vestido de negro, de bloquear su intento de abrazar al artista. Sin embargo, él se detuvo. Le permitió al animoso fan acercarse y tomarse una foto, aun a expensas de su fragilidad corpórea.
Antes de dar la espalda y dirigirme a la salida del auditorio lo vi caminar fuera del escenario, ir “tras bambalinas”. Ya afuera, me sorprendí casi hasta las lágrimas, preguntándome sobre las distintas e inesperadas formas en que se aprende y se enseña a resistir.