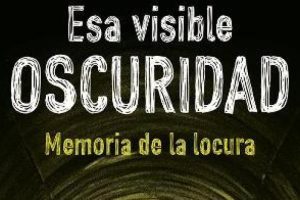Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La región, durante el año 2020, contabilizó más de 210.000 nuevos contagios y cerca de 68.000 decesos, de acuerdo con la información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC).
América Latina y el Caribe se enfrentan a notables disparidades en el acceso a servicios de salud, a una carencia de sistemas de registro de datos y a una asignación de fondos insuficiente para abordar el cáncer de mama, que constituye el principal motivo de mortalidad por cáncer entre las mujeres de la zona. En 2020, este mal generó más de 210.000 nuevos casos y aproximadamente 68.000 muertes, conforme a los datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC).
Además, la entidad sanitaria avisa de que, si bien la detección precoz y los tratamientos adecuados podrían disminuir significativamente los fallecimientos, las grandes diferencias observadas entre naciones y entre diversos estratos sociales resultan ser factores decisivos.
El oncólogo Salvador González Santiesteban, de la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), lo atestigua en su área de trabajo, donde “el acceso a la mastografía para el público en general sigue siendo uno de los obstáculos clave para una detección a tiempo del cáncer de mama en México”.
“Esta limitación se acentúa en las zonas rurales, donde las pruebas de tamizaje son menos accesibles y de calidad inferior en comparación con las grandes ciudades”, puntualizó.
Asimismo, hizo notar que la disponibilidad de técnicas diagnósticas más especializadas, como la inmunohistoquímica y el uso de biomarcadores, es restringida y de alto costo, lo cual demora la toma de decisiones terapéuticas.
González advirtió, además, que los tiempos de comienzo del tratamiento manifiestan una variabilidad considerable, llegando en áreas con mayores dificultades a “prolongarse hasta los seis u ocho meses”, pese a que la OMS recomienda un máximo de 60 días desde que se realiza el diagnóstico histológico.
La falta de equidad no solo afecta a la infraestructura médica, dado que, según el oncólogo, “en las comunidades indígenas, donde el español no es la lengua vehicular, el suministro de información fundamental y la implicación activa de las pacientes en su propia atención quedan mermados”.
De acuerdo con la OPS, los registros de cáncer basados en la población son esenciales para la concepción, provisión de recursos y evaluación de los planes nacionales, pero en Latinoamérica la cobertura ha sido históricamente baja, complicando la medición de los resultados y la planificación de los servicios.
“En México, todavía no se ha promulgado una ley general sobre el cáncer, lo que ha impulsado a varias organizaciones de la sociedad civil y fundaciones a promover la creación de un Plan Nacional de Prevención y Control Integral del Cáncer.
Este plan tiene como finalidad establecer tanto un Registro Nacional de Cáncer como una red oncológica en el país que permitan una mejor estructuración de la atención y un seguimiento más efectivo de los pacientes”, detalló el oncólogo, enfatizando la imperiosa necesidad de una estrategia coordinada entre las autoridades, el sector privado y las sociedades médicas.
Por su parte, la activista Alejandra de Cima, quien superó el cáncer de mama y fundó la Fundación CIMA, sostuvo que la base de cualquier política efectiva reside en disponer de información fiable, “que dé a conocer datos minuciosos sobre la incidencia y la mortalidad, y que posibilite el diseño de programas de prevención y diagnóstico temprano”.
La activista recalcó, aparte de la carencia de registros, la insuficiencia de fondos dedicados al sistema sanitario. Mientras que la OMS sugiere destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), México solo asignó el 3,03% en 2024.
“Se requiere una asignación de recursos adecuada, pero también una infraestructura sanitaria y un capital humano que cumplan con los estándares internacionales”, aseveró.
Tanto la OPS como la OMS han insistido en que el cáncer de mama afecta de forma desproporcionada a mujeres en edad laboral, lo que genera un coste económico y social que impacta de lleno en las familias y comunidades.
“Las desigualdades más patentes en el cuidado en México se dan en el acceso a terapias de vanguardia y en los recursos estructurales requeridos para un manejo integral de la enfermedad. Por ende, es crucial fomentar la descentralización de los servicios oncológicos y robustecer la red de asistencia en las distintas regiones del país”, concluyó De Cima.
Así, el desafío para América Latina reside en conseguir que los logros locales exitosos se transformen en políticas nacionales que sean sostenibles y evaluables, capaces de disminuir las brechas de inequidad y alcanzar la meta global fijada por la OMS para el año 2040.
Este análisis se desarrolló en el contexto del foro virtual ‘Avanzando en el camino del paciente: enfoques terapéuticos innovadores para el cáncer de mama’, que tuvo lugar el 9 de octubre y fue organizado por EFE con el soporte de Jeffrey Group.