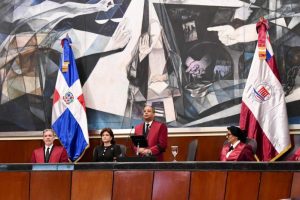Estados Unidos atraviesa un veloz proceso de desgaste democrático. A pesar de sus fallas, hasta enero de 2025 gozaba de un sistema democrático con comicios relativamente limpios y justos (con variaciones según el estado), voto universal, ausencia de poderes tutelados, resguardo de libertades civiles y políticas, y un conjunto de frenos y contrapesos al poder ejecutivo. Hoy, ese esquema ha mudado drásticamente. Siguiendo el manual de Hugo Chávez en Venezuela o lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador, en los últimos diez meses la administración ha desmantelado la estructura burocrática federal, secuestrado potestades del legislativo, utilizado organismos gubernamentales para hostigar, censurar y extorsionar a instituciones académicas, medios y opositores, y obviado el debido proceso para migrantes (así como para ciudadanos afrodescendientes). El cambio ha sido tan profundo que Steve Levitsky y Lucan Way han catalogado a EE.UU. ya no como una democracia, sino como un autoritarismo competitivo.
Las repercusiones de esta regresión autocrática en EE.UU. son nefastas para América Latina. Con el respaldo de un Congreso y una Corte Suprema complacientes, cuyo foco principal son los triunfos ideológicos más que el respeto al ordenamiento jurídico o las libertades fundamentales, Trump ha actuado con escasas limitaciones. Si bien tribunales (de distinta instancia) han intentado frenar decretos y acciones contrarias a la Carta Magna, el presidente ha encontrado formas de evadir fallos desfavorables o eludir requisitos incómodos. Esto es más evidente en esferas tradicionalmente flexibles para la presidencia (y de gran impacto en Latinoamérica), como la asistencia exterior, los trámites migratorios y la lucha antinarcóticos.
En uno de sus primeros movimientos, Trump paralizó y/o eliminó programas de ayuda internacional estadounidense previamente aprobados por el Congreso. El presupuesto legislado para 2024 contemplaba (entre otros ítems) 90 millones de dólares para fomentar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua; 125 millones para mitigar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas en México y combatir la producción y tránsito de cocaína en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica; y 82.5 millones para prevenir la trata de personas y reducir la violencia contra mujeres en Centroamérica. El cese de USAID y de los programas de promoción de derechos humanos del Departamento de Estado se suma a medidas destinadas a frenar la inmigración del Sur Global. Al inicio de su mandato, Trump suspendió abruptamente el sistema de asilo y refugio estadounidense y puso fin a las protecciones temporales de cerca de 600,000 migrantes de Haití y Venezuela.
Para colmo, desde marzo, la administración ha empleado a la policía de inmigración (ICE) para retener y expulsar a migrantes sin respetar el procedimiento legal. Hacia septiembre de 2025, ICE mantenía retenidas a más de 59,000 personas (el 71.5% sin condenas penales) y había deportado a 234,210, en numerosos casos sin una orden judicial. El proceso de detención y expulsión ha sido tan arbitrario y caótico que hasta 170 ciudadanos estadounidenses han sido capturados por error. Los individuos aprehendidos por ICE (sean o no ciudadanos, con o sin estatus legal) son sometidos a tratos inhumanos y crueles, frecuentemente quedando desaparecidos en el sistema carcelario migratorio, o siendo enviados a terceros países sin poder contactar a sus allegados o abogados. Para quienes crecimos en Latinoamérica observando o aprendiendo de las faltas a los derechos humanos cometidas por dictadores como Rafael Videla o Augusto Pinochet, las estampas de agentes de ICE en ropas civiles, con pasamontañas, negándose a identificarse o mostrar una orden judicial, mientras introducen gente en vehículos sin matrículas, resultan inquietantemente familiares.
Las consecuencias de estas políticas migratorias son especialmente graves para Latinoamérica. No solo ponen en riesgo a nuestros coterráneos, sino que reducen la cantidad de inmigrantes en EE.UU., ya sea porque son detenidos y devueltos, o porque quienes ya residen en el país optan por irse por temor. A largo plazo, la disminución de ciudadanos laborando y ganando en dólares clausura lo que había sido una válvula de escape para naciones con economías frágiles. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas representan desde el 0.1% del PIB en Argentina hasta el 27.6% en Nicaragua. Países como El Salvador, Honduras y Guatemala obtienen una quinta parte de sus ingresos de las transferencias familiares desde el exterior. Aunque no todas las remesas provienen de Estados Unidos, el 60% tiene su origen en Norteamérica.
El hostigamiento a los migrantes, el cierre de vías legales de entrada a EE.UU. y la interrupción de fondos de apoyo económico a la región se suman a la decisión del gobierno norteamericano de usar la fuerza militar contra Venezuela. En los últimos tres meses, EE.UU. ha atacado embarcaciones venezolanas (e incluso colombianas) que, según su versión, transportaban narcóticos. Estas acciones no solo contravienen el derecho internacional, sino que evidencian cambios perturbadores en la defensa del estado de derecho en EE.UU. En una democracia liberal, las fuerzas de seguridad no pueden ser juez, fiscal y verdugo simultáneamente. Aun si existieran pruebas de que dichas naves transportaban drogas (algo que no está claro), el debido proceso exige detener la embarcación, verificar la sustancia y someter a su tripulación a un juicio para determinar culpabilidad y pena aplicable.
El empleo de un vocabulario bélico por parte de la administración Trump, en conjunto con el incremento de presencia militar en el Caribe y la autorización de operaciones de inteligencia encubiertas en Venezuela, configuran una estrategia abiertamente provocadora. Algunos legisladores expresan inquietud de que el presidente derive en una declaración de guerra unilateral, un paso sin precedentes que, sin duda, sería ruinoso para la región.
Todo lo anterior me lleva a una última reflexión. El aval de EE.UU. a líderes y administraciones, fueran democráticas o autoritarias, ha sido crucial para la estabilidad de sistemas democráticos (o dictaduras) en el continente. En las últimas dos décadas, la democracia regional ha enfrentado amenazas y debilitamientos en diversas naciones. Para revertir dictaduras en Venezuela o El Salvador, y sustentar la democracia en países como Argentina, Colombia o Guatemala, se requiere de socios democráticos fuertes capaces de ejercer presión que complemente los esfuerzos de las agrupaciones pro-democracia. La política errática de la administración Trump hacia Venezuela, el apoyo incondicional a mandatarios con tendencias autoritarias como Nayib Bukele o Javier Milei, y las amenazas a líderes populistas como Gustavo Petro, abonan a la polarización política, fomentan la impunidad, potencian la influencia de potencias autocráticas como China y Rusia, desestabilizan gobiernos democráticos y debilitan a los líderes y entidades que promueven la democracia en la región.
Es incierto cómo progresará la merma democrática en EE.UU. Pese a logros significativos, los atropellos de la administración Trump están activando a la oposición interna. Con algo de fortuna, esta reacción podría contener los impulsos autoritarios del momento. Pero hasta que esto se concrete, es difícil confiar en EE.UU. como garante o promotor de la democracia y los derechos humanos en la región. Hasta ahora, la respuesta a esta nueva coyuntura ha sido bastante fragmentada y, en ciertos países, improvisada. Sería sensato para la región buscar soluciones conjuntas, robustecer liderazgos democráticos a nivel regional y prepararse coordinadamente para los efectos colaterales de la administración Trump.
Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.